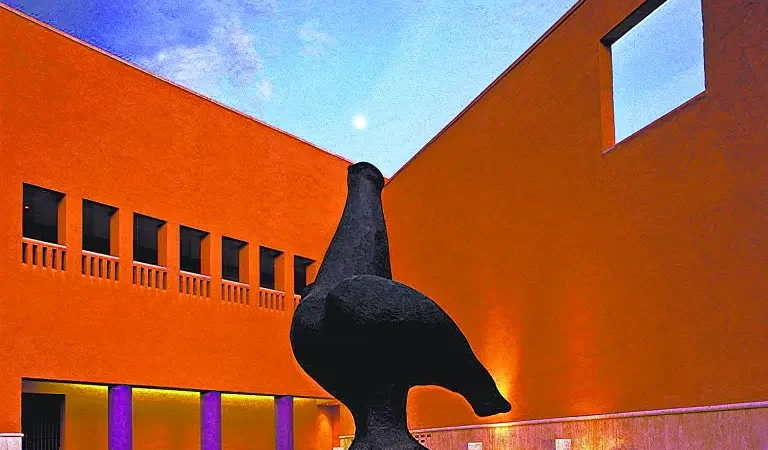Morir no es igual en todas partes: cómo las culturas viven el duelo y reescriben el sentido de la pérdida

La pérdida no solo hiere: desordena el mundo. Después de una muerte, no desaparece solo una persona, sino el entramado de gestos y significados que sostenían la vida. El duelo es ese proceso que intenta recomponer el sentido.
Desde hace décadas, la psicología cultural ha mostrado que el duelo no es “superar”, sino reconstruir. En lugar de cerrar el vínculo, muchas culturas buscan seguir conversando con los muertos, mantenerlos presentes en los relatos y los objetos. Las mediaciones culturales –una tumba, una foto, un canto, un perfil digital– son los puentes que permiten seguir en relación con lo ausente, rehaciendo la historia desde la fractura.
Las muchas formas de acompañar a los muertos
El mundo está lleno de lenguajes para el duelo. En Madagascar, las familias celebran el famadihana o “vuelta de los huesos”, un reencuentro festivo en el que se desenvuelven los cuerpos de los ancestros, se les cambia la mortaja y se baila con ellos.
 <!–>Enlace imagen
<!–>Enlace imagenCelebración de la famadihana en Antsirabe (Madagascar). Vladislav Belchenko/Shutterstock
En Japón, muchas familias conservan en casa un butsudan, un pequeño altar budista con las tablillas de los antepasados –los llamados ihai se colocan en el altar con el nombre y la fecha de la muerte del difunto–. Allí se ofrecen flores o incienso como forma de mantener viva su presencia.
 –>Enlace imagen
–>Enlace imagenUn butsudan en Goshogawara (Japón). Wikimedia Commons, CC BY
En Ghana, los funerales pueden durar días y reunir a cientos de personas; los ataúdes se tallan con formas simbólicas –un pez, una herramienta– que representan la historia o el oficio de quien ha muerto.
En México, el Día de Muertos celebra el regreso simbólico de los difuntos al mundo de los vivos. En casas y cementerios se levantan altares con flores, pan, velas y objetos personales, mientras las familias se reúnen entre música, comida y calaveras literarias que, con humor, conversan con la muerte.
En los Andes, entre comunidades quechuas y aymaras, la muerte se entiende como regreso al territorio. Los cuerpos se confían a la tierra o al agua que los vio nacer, porque el vínculo entre persona y paisaje se transforma. Las cosmologías, silenciadas por la colonización, recuerdan que morir también puede ser volver a la trama que nos sostiene.
Estas prácticas muestran algo esencial: no existe una sola manera de llorar. Cada cultura ha inventado herramientas para transformar la ausencia en relación y la memoria en cuidado.
Europa y la pérdida del lenguaje del duelo
En gran parte de Europa, el duelo se ha vuelto más íntimo y menos visible. La muerte suele tener lugar en instituciones, lejos de los espacios domésticos, y muchos de los rituales que antes acompañaban la pérdida se han ido diluyendo.
La discreción ha sustituido en gran medida a las formas colectivas de despedida. En España, como en otros países europeos, aún cuesta hablar del duelo y la muerte sin incomodidad. Iniciativas como el Festival Vida al final de la vida invitan a la ciudadanía a participar en actividades artísticas y conversaciones abiertas sobre ello.
Pensar el duelo desde una mirada decolonial implica también reconocer que no todas las muertes pesan lo mismo, ni todas las culturas han tenido el mismo derecho a elaborarlas.
Las historias coloniales de desplazamiento, racismo o violencia estructural han generado duelos sin reconocimiento: migraciones forzadas, desaparecidos, pueblos enteros privados de sus ritos.
La modernidad colonial no solo administró cuerpos, sino también muertes: decidió cuáles eran dignas de luto y cuáles podían ser olvidadas. Frente a ello, muchas comunidades han hecho del duelo una forma de resistencia.
Las madres de los desaparecidos que marchan con las fotos de sus hijos o los altares improvisados en las fronteras encarnan una práctica afectiva que no busca cerrar la herida, sino sostenerla en común para reconocer la violencia que la produjo y recuperar la capacidad de cuidar más allá del marco colonial.
Mediaciones nuevas, memorias viejas
En el siglo XXI, el duelo también se ha desplazado a los espacios digitales. Las redes sociales albergan memoriales, perfiles donde los vivos siguen escribiendo a los muertos, y los llamados deathbots –programas que reproducen la voz o los mensajes de una persona fallecida– prolongan esas conversaciones más allá de la vida.
Las pantallas, los rituales, los cuerpos, los paisajes… todos median la continuidad entre vida y muerte. En esa diversidad de mediaciones –ancestrales o tecnológicas– se manifiesta la misma necesidad: seguir hablando con lo ausente, aunque el idioma cambie.
Mirar el duelo desde la diferencia cultural y desde la herida colonial no significa idealizar otras prácticas, sino recordar que llorar también es un acto de conocimiento y de justicia.
Cada cultura encarna una forma de relación con el tiempo y con la memoria, y todas reconocen que el dolor, cuando se comparte, reconstruye comunidad.
En un mundo que acelera el olvido, el duelo puede ser una forma de resistencia: una práctica que devuelve lentitud, vínculo y sentido. Morir no es igual en todas partes. Tampoco lo es recordar.
En los modos en que cada sociedad acompaña la pérdida se revela su idea de vida, de justicia y de mundo. El duelo, lejos de ser una enfermedad del alma, es una mediación entre la memoria y el porvenir, entre la ausencia y la continuidad de la vida.