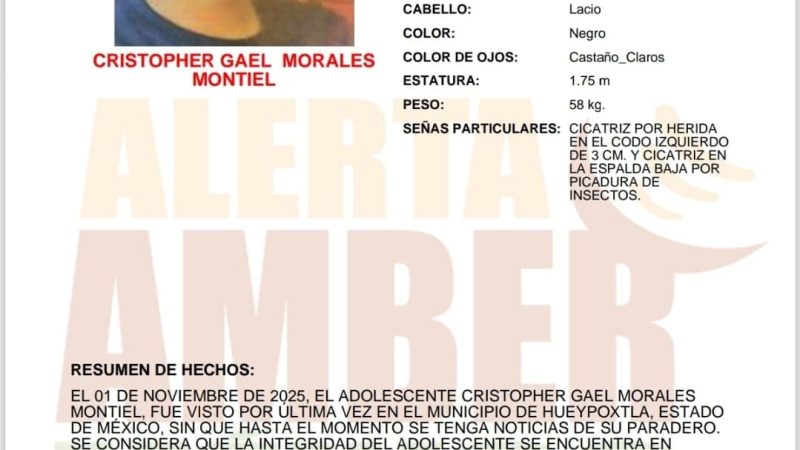Condiciones laborales y sociales dificultan la lactancia a libre demanda, pese a ser la opción más recomendada
CIUDAD DE MÉXICO, AGOSTO 5, 2025. – La falta de licencias de maternidad adecuadas, la presión del mercado laboral y la ausencia de espacios dignos para amamantar impiden que muchas mujeres puedan ofrecer lactancia materna a libre demanda, aun cuando esta es la práctica más recomendada por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estas barreras estructurales no solo afectan la salud física del bebé, sino también su desarrollo emocional y neurológico, al limitar una de las experiencias más significativas en la primera infancia.
Así lo advierte la Mtra. Miriam Lizbeth Martínez Sandoval, investigadora, académica y directora de Dialoga Mx, centro de pensamiento y estudio con enfoque en medios y políticas públicas. En un análisis que combina experiencia materna, revisión científica y perspectiva social, la especialista plantea que la imposibilidad de muchas madres de lactar a libre demanda no se debe a una falta de voluntad, sino a condiciones impuestas por un modelo económico que valora la eficiencia y la productividad por encima del bienestar materno-infantil.
Actualmente, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y a libre demanda, es decir, cada vez que el bebé lo solicite, sin horarios fijos. Esta práctica favorece no solo una mejor nutrición, sino también un apego seguro, desarrollo emocional saludable y regulación natural del hambre y la saciedad.
Sin embargo, persisten recomendaciones médicas y familiares que promueven alimentar por horarios como vía para “estructurar” al bebé o enseñar hábitos. Según la Mtra. Martínez, estas indicaciones no se basan en la evidencia científica actual. Una revisión de la literatura médica muestra que la lactancia por horarios solo está clínicamente justificada en dos escenarios muy concretos:
Prematurez: Los bebés que se encuentran en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) requieren una ingesta controlada de leche para asegurar su crecimiento, generalmente mediante lactancia diferida y medida.
Diagnóstico de Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico (ERGE): En estos casos, las tomas pequeñas y frecuentes ayudan a reducir la presión gástrica y evitar daños en el esófago, a diferencia del reflujo fisiológico común.
Fuera de estos contextos clínicos, no hay evidencia que respalde restringir la lactancia por horarios. Por el contrario, prácticas como el contacto físico, el porteo y la lactancia a demanda estimulan procesos neurobiológicos esenciales, como la liberación de oxitocina y dopamina, la regulación del eje del estrés (HHA) y la neuro plasticidad. Esto fortalece el desarrollo del sistema límbico, encargado de las emociones, la memoria afectiva y la empatía.
Diversos estudios, como el de Modak et al. (2023), sostienen que estas experiencias contribuyen a formar un apego seguro, un vínculo emocional estable que permite al bebé desarrollarse con mayor confianza, capacidad de regulación emocional y habilidades sociales futuras. Además, investigaciones en psicología del desarrollo infantil señalan que la autorregulación no se construye desde el control o la disciplina temprana, sino a partir de un entorno afectivo, coherente y predecible.
A pesar de estos hallazgos, muchas madres enfrentan decisiones difíciles. La reincorporación laboral temprana, la escasez de apoyos comunitarios y la falta de políticas públicas que garanticen tiempo, espacio y recursos para amamantar colocan sobre sus hombros una carga que no debería resolverse de forma individual.
“La lactancia a libre demanda es una práctica respaldada por la ciencia, pero imposible de sostener sin condiciones sociales que la hagan viable”, señala la Mtra. Martínez. “No podemos exigir presencia constante sin ofrecer a las madres el tiempo ni los medios para lograrlo”.
Lejos de establecer dicotomías entre “buenas” o “malas” prácticas, la autora propone comprender cada elección desde la empatía y el acompañamiento, reconociendo que el cuidado infantil también es un asunto colectivo y político. Para que la lactancia a libre demanda sea una opción real y sostenible, es necesario que las políticas públicas garanticen licencias dignas, sistemas de apoyo comunitario y condiciones laborales compatibles con la crianza.
En definitiva, concluye, la lactancia materna a libre demanda no es solo una decisión personal o una técnica nutricional: es una práctica de alto impacto en el desarrollo integral del bebé y en la salud emocional de la madre. “Para que ocurra, no basta con voluntad: se requiere un entorno que la respalde.”