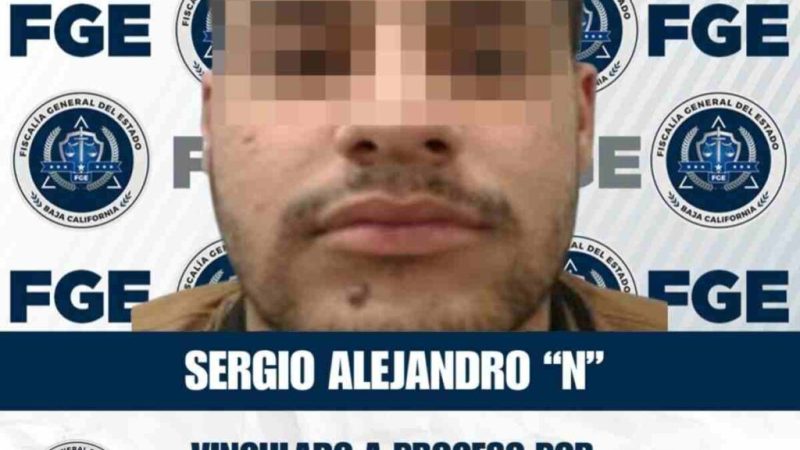Urgen una agenda latinoamericana para enfrentar la desigualdad en la infancia

El Foro Internacional de Primera Infancia se consolidó como el epicentro del debate sobre el desarrollo infantil temprano en América Latina. Académicos e investigadores de alto nivel se reunieron en el panel “La agenda de la Primera Infancia en América Latina: vacíos y prioridades para los próximos 10 años (2025–2035)”, coincidiendo en una fuerte autocrítica: a pesar de la evidencia que funciona, las brechas persisten porque la primera infancia no ha logrado afianzarse como una prioridad política y presupuestal integral.
El panel, moderado por Manuel Pérez del Centro de Primera Infancia del Tecnológico de Monterrey, y con la participación de Milagros Nores (NIEER, Rutgers University), Carolina Maldonado (Universidad de los Andes) y Jorge Cuartas (New York University), trazó una hoja de ruta para la próxima década, enfatizando la necesidad de pasar del papel a la práctica.
Las brechas persistentes
Milagros Nores, abrió la discusión señalando los logros alcanzados en la última década. Dijo que hoy existen mediciones poblacionales, con avance en el uso de encuestas longitudinales en países como Chile, Uruguay, Perú y Colombia, que confirman que las brechas en el desarrollo emergen temprano y persisten en países con alta inequidad.
También tenemos datos sobre el retorno de la inversión, validando que 1 año de un programa de educación y cuidado infantil se asocia con un retorno de 8 a 19 veces su costo, incluso sin contar los beneficios en salud. Por otro lado, se ha demostrado la efectividad de los programas de primera infancia para ser contextualizados y escalados en la región.
Te puede interesar
-

Política
Tamaulipas fortalece su compromiso con la primera infancia en el Tercer Foro Internacional organizado por el Tec de Monterrey y la Fundación FEMSA

Arte e Ideas
La primera infancia en el centro de la agenda: Un abordaje holístico contra la policrisis
Sin embargo, Nores enfatizó que los vacíos de investigación y acción son vastos, por ejemplo, la multidimensionalidad, es decir, la falta de investigación que mida la multidimensionalidad del desarrollo (no solo lo escolar) y que evalúe la sinergia entre distintos componentes de intervención (salud, nutrición, educación).
Agrega que se conoce poco sobre las diferencias en desarrollo entre poblaciones rurales versus urbanas, en comunidades indígenas o en poblaciones con necesidades especiales y tampoco se ha profundizado sobre la calidad y costos de la implementación de los programas, lo que dificulta su replicación, sostenibilidad y escalamiento efectivo.
Calidad educativa, un componente olvidado
Por su parte, Carolina Maldonado abordó la tensión entre cobertura y calidad en la educación inicial. “Si bien se han logrado avances en el acceso, la calidad sigue siendo baja en la mayoría de los países de ingresos medios y bajos, y es lo que realmente impacta el desarrollo”.
Dijo que la calidad estructural (recursos, infraestructura) es lo que más se pide, pero lo que más importa es la calidad de proceso, es decir, las interacciones y las experiencias cotidianas que los niños encuentran.
La calidad es un concepto culturalmente determinado. Se valora lo universal (sensibilidad de cuidadores), pero se ignoran las especificidades culturales (logros académicos vs. obediencia/respeto)”, dijo Carolina Maldonado.
A la par, hizo una severa crítica a la falta de evidencia regional, pues menos del 8% de la investigación publicada sobre desarrollo humano proviene de los países del “mundo mayoritario” (donde vive el 90% de los niños). Esto implica que teorías e instrumentos nacen en contextos ajenos a las realidades latinoamericanas, dificultando su tracción local.
Pero destacó el logro de Colombia y Perú al construir sistemas de monitoreo de calidad a nivel nacional (como el INSEC), demostrando que es posible medir la calidad de proceso a gran escala para informar la política pública. Sin embargo, “se necesitan más estudios longitudinales que muestren cómo la calidad cambia a lo largo de las trayectorias de los niños”.
La crisis climática y la violencia en el hogar
En su intervención, Jorge Cuartas alertó que no se puede seguir ignorando el entorno geo-bioecológico que rodea a los niños, ya que la crisis ambiental actúa como un multiplicador de riesgos.
Dijo que la evidencia sobre el impacto del cambio climático en el desarrollo cognitivo, social y emocional es extremadamente baja, con solo cinco estudios sistemáticos encontrados.
Esto es grave, pues tan solo poniendo un ejemplo, el grupo de investigación de Cuartas encontró que la exposición al calor extremo no solo afecta el desarrollo cognitivo, sino que también incrementa la violencia dentro del hogar al hacer que los adultos se sientan más irritables e impulsivos, esto en hogares en situación de pobreza y en aquellos sin acceso adecuado a agua y saneamiento se exacerban.
Cuartas hizo un llamado a evitar el “simplismo” de solo pedir más financiación. En cambio, la región debe enfocarse en conducir más investigación para generar narrativas nuevas que inviten a la inversión, entender cómo adaptar programas existentes (como los de crianza) a situaciones de riesgo climático y preguntarse cuándo y dónde ocurren estos impactos para responder a las profundas inequidades globales.
Te puede interesar
-

Opinión
Infancia abandonada

Arte e Ideas
La primera infancia, clave para evitar estereotipos sobre las carreras científicas
Menos indiferencia política
Finalmente los panelistas coinciden en que el principal obstáculo para avanzar no es la falta de evidencia, sino la falta de voluntad política y priorización presupuestal.
Milagros Nores sintetizó la necesidad de que la región trabaje en dos frentes: más y mejor investigación. Expresó una preocupación directa sobre la agenda política en países de la región: “Yo le digo [del Plan Nacional de Desarrollo de México] tres palabras que no tiene ese plan: Niñez, infancia y niños”.
La conclusión unánime es que la primera infancia no puede seguir siendo vista solo como un mecanismo para que las madres trabajen; es el fundamento para reducir las brechas de desarrollo y garantizar sociedades prósperas y sustentables, lo cual exige priorizar la inversión y la investigación contextualizada para los próximos diez años.
Estrategias de colaboración
- Implementar modelos de gobernanza y colaboración multisectorial e interdisciplinaria.
- Involucrar actores no tradicionales: Vivienda, transporte, diseño urbano y medio ambiente.
- Colaboración basada en la confianza mutua y en el reconocimiento de que todos los sectores tienen una cuota de responsabilidad en el desarrollo infantil.
- Crear metodologías que atiendan a poblaciones particulares, donde se concentra un conjunto de servicios. Este modelo busca crear un ecosistema de apoyo para las familias.