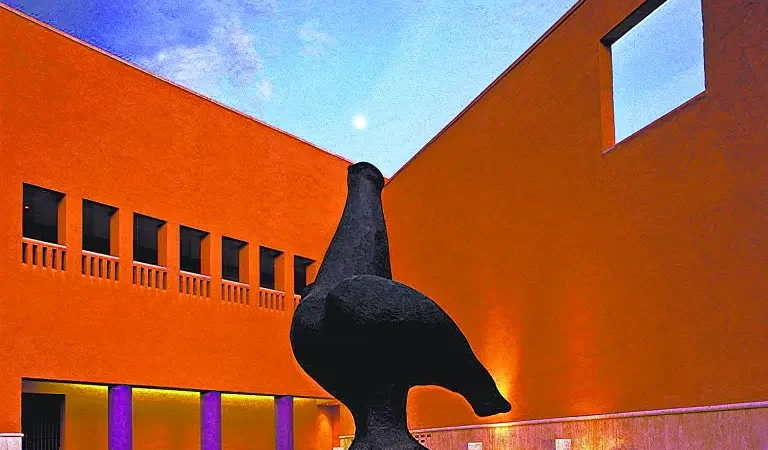La deshonestidad en tiempos de estrés e incertidumbre
“Cuanto más se justifica el engaño, más se arraiga la cultura de la deshonestidad”. Stephen Covey.
En la historia de la humanidad, cuando se presentan periodos de polarización política, crisis económica y conflicto social, el comportamiento individual y colectivo de las personas suele volverse impredecible. En momentos en los que prevalece polarización, el conflicto y la incertidumbre; como ocurre en nuestro país actualmente; se debilitan los mecanismos morales y de conducta que normalmente frenan a las personas a tener actitudes deshonestas. Distintos estudios desde la ciencia conductual han intentado explicar estos fenómenos y algunos han propuesto vías para reducir esa tendencia.
Dos investigaciones recientes permiten aproximarse a este fenómeno para intentar comprenderlo. El primero, “Effects of stress on dishonesty” de Speer et al, demuestra que el estrés modifica la forma en que las personas deciden decir la verdad o mentir. En experimentos de laboratorio, los participantes que fueron sometidos a presiones o amenazas mostraron una mayor disposición a mentir cuando hacerlo implicaba un beneficio. Ello sugiere que, bajo condiciones de estrés, el cerebro activa mecanismos automáticos de defensa (que buscan evitar pérdidas o asegurar ventajas) y se reduce el control racional que normalmente sostiene la coherencia moral.
No es que la gente quiera ser deshonesta, sino que el estrés reduce la capacidad de mantener el equilibrio entre lo correcto y lo que se percibe como útil. En un país donde la incertidumbre económica se combina con una creciente desconfianza hacia las instituciones, ese patrón tiende a profundizarse, lo que hace más complejo que se pueda salir del mismo. Cuando el entorno parece injusto o volátil, el autoengaño o la trampa se justifican como un medio de sobrevivencia o compensación. Mentir o manipular información puede llegar a verse como una forma legítima de equilibrar lo que se percibe como una condición desigual. En estos escenarios, la deshonestidad no proviene exclusivamente de una falla moral individual, sino de un sistema de incentivos distorsionado que normaliza tomar atajos y relativiza el seguir las reglas.
El segundo estudio, “Dishonest behavior can transition to continuous ethical transgressions” de Crystal Reeck y Dan Ariely, refuerza esta idea al mostrar que la deshonestidad de las personas, cuando se mantiene, tiende a incrementarse con el tiempo. Sus experimentos revelan que las primeras mentiras generan incomodidad, pero cada mentira o deshonestidad posterior se percibe menos grave que la anterior. Con cada repetición, la conducta deshonesta deja de ser una excepción y se convierte en un hábito.
Este proceso explica por qué muchas prácticas que al inicio generan culpa, como omitir información, falsear un dato o incumplir una regla, terminan por parecer normales. Lo preocupante, según los autores, es que el costo psicológico individual de mentir disminuye con la práctica. Cuando la mentira deja de generar tensión, el umbral de nuestra moralidad aumenta y el comportamiento ético pierde su fuerza para contener nuevas conductas deshonestas. En sociedades con normas o reglas laxas, con ausencia de consecuencias por su incumplimiento o con instituciones débiles, ello se amplifica y puede traducirse en una forma colectiva de deshonestidad y cinismo.
Frente a este escenario, los mismos estudios apuntan a un camino posible para frenar este fenómeno que puede parecer ingenuo: el poder de las promesas. En distintos experimentos se ha comprobado que pedir a las personas que se comprometan explícitamente a decir la verdad (incluso cuando ello no implica castigos o recompensas) reduce la propensión a mentir. La promesa funciona como un recordatorio simbólico de nuestro estándar moral y, al reafirmar la identidad de ser y sentirse una “persona honesta”, el individuo reintroduce un costo emocional a la mentira.
En un entorno tan cargado de tensión política y desconfianza como el actual, recuperar los rituales de compromiso moral puede ser más relevante de lo que parece. No se trata de juramentos solemnes ni de declaraciones públicas, sino de mecanismos cotidianos: comprometerse con la veracidad de un informe, firmar con buena fe una declaración o simplemente reafirmar verbalmente la intención de actuar con honestidad. Estos pequeños gestos reactivan la conciencia ética y fortalecen los límites que el estrés y la polarización suelen diluir.
La deshonestidad no surge en el vacío. Es una respuesta predecible a un entorno que premia la supervivencia y castiga la ingenuidad. En tiempos inciertos, prometer decir la verdad no es un gesto menor. Es quizá la forma más sencilla y poderosa de resistir la tentación de mentir.