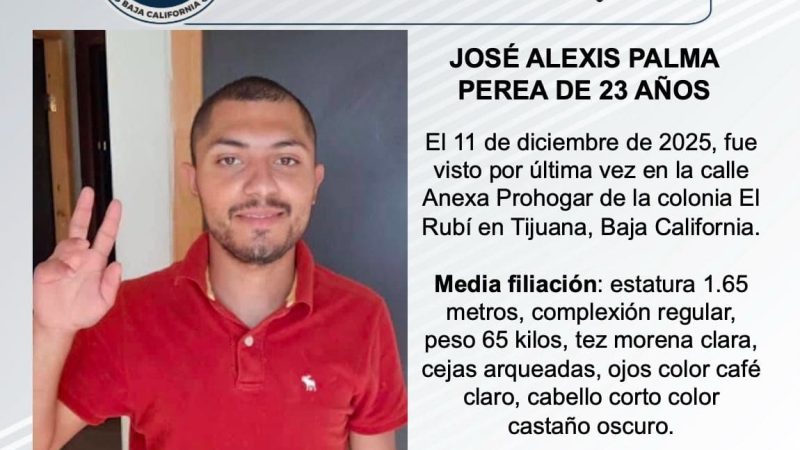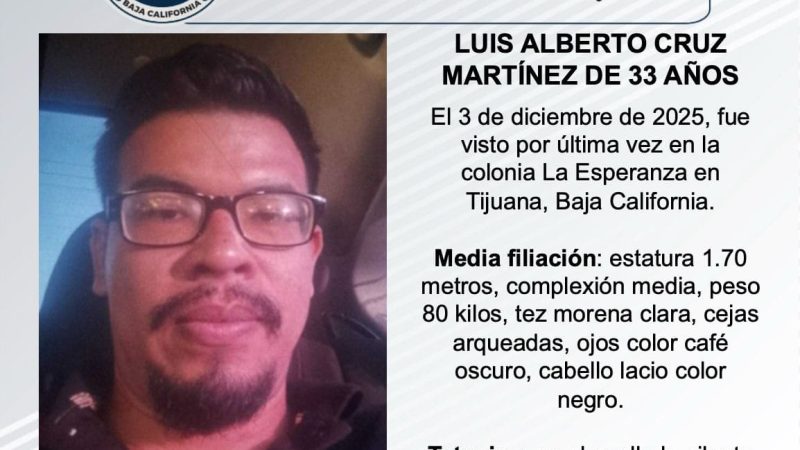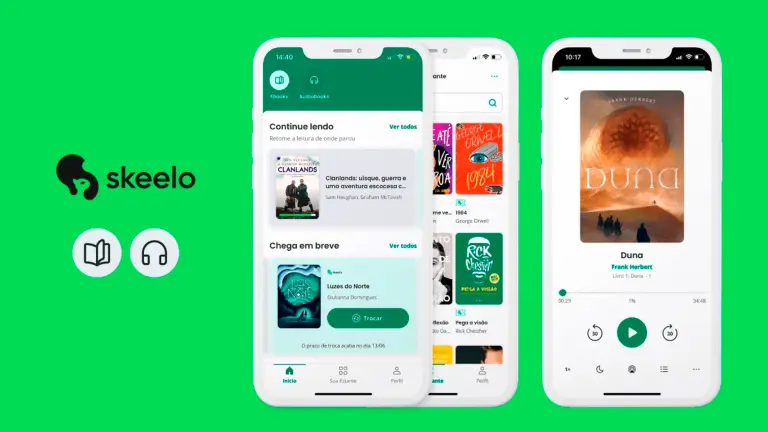De Oaxaca a Baja California: así cambia el pan de muerto según la zona de México donde estés

<




De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el origen del pan de muerto se encuentra en las ofrendas rituales que los pueblos mesoamericanos dedicaban a sus difuntos antes de la llegada de los españoles. En esas ceremonias no existía el pan de trigo como se conoce hoy, pero sí se elaboraban preparaciones simbólicas hechas principalmente con amaranto y maíz. Entre estas ofrendas se encuentran: Papalotlaxcalli (pan de mariposa): preparación similar a una tortilla. Antes de cocer la masa, se marcaba con un sello en forma de mariposa y después se decoraba con color. La mariposa estaba asociada con el paso de la vida a la muerte. Xonicuille: figura con forma de rayo hecha con amaranto, utilizada en ofrendas dedicadas a los muertos. Yotlaxcalli: pan de maíz tostado sin cal, conocido como pan seco. Fue descrito en crónicas coloniales como parte de las ofrendas indígenas. Xucuientlamatzoalli: tamales hechos especialmente para los rituales de muertos. Izquitil: maíz tostado que también formaba parte de estas ceremonias. Tzoalli con miel: mezcla de amaranto con miel de avispa o de maguey. Con esta masa se moldeaban figuras humanas, huesos y otros elementos rituales que luego se repartían entre la comunidad. El antecedente más cercano al pan de muerto actual es el huitlatamalli, un tipo de tamal incluido en las ceremonias dedicadas a los muertos. Estas ofrendas se realizaban en rituales vinculados a deidades como Cihuapipiltin, asociada a las mujeres que morían en el primer parto, y Huitzilopochtli, a quien también se ofrecían alimentos elaborados con amaranto. Representa una ofrenda dirigida a los difuntos y mantiene su función ritual desde tiempos antiguos. Su incorporación a las celebraciones actuales refleja el proceso de continuidad cultural. Las figuras, formas y decoraciones reproducen símbolos que aluden a la conexión entre vivos y muertos. En algunas zonas se elaboran piezas que simulan huesos, cráneos, cuerpos humanos o figuras de animales, lo que conserva el carácter ceremonial de su origen. Las preparaciones de pan de muerto cambian de una región a otra. Aguascalientes, Baja California, Colima, Coahuila y Chihuahua mantienen un modelo tradicional basado en piezas redondas u ovaladas en distintos tamaños, tanto individuales como familiares. La Ciudad de México y el Estado de México comparten una versión conocida también como hojaldra en algunas zonas. Se distingue por su forma redonda con tiras de masa que representan huesos y una cubierta de azúcar blanca o rosa. Mixquic, localidad de la capital, conserva variantes como las despeinadas, rosquillas con azúcar de color y panes decorados con ajonjolí o granillo, además de figuras con forma de mariposa asociadas al simbolismo local. En municipios mexiquenses aparecen piezas con identidad propia. Destacan las llamadas muertes, con forma humana elaborada con masa de yema, además de figuras como conejos, borregos, triconios y pan sobado. En esta zona también se preparan gorditas de maíz quebrado, tlaxcales triangulares, pan conejo en Texcoco hecho con manteca, nuez y canela, así como encaladillas y calaveras glaseadas. Guerrero presenta una diversidad amplia de figuras. Existen panes llamados camarones, tortas y amargosas, junto con piezas zoomorfas en forma de peces, mariposas, alacranes o perros. Guanajuato mantiene una producción con figuras humanas conocidas como almas, además de representaciones de mulas y borregos. En Hidalgo, la panadería de temporada incluye moriscas, bodoques y el pan conocido como peluca, frecuente en la Huasteca. También hay gorditas elaboradas con arena de hormiguero, roscas decoradas, cruces hechas con masa y piezas colgantes llamadas cuelgas. Durante la festividad del Xantolo, se elaboran frutas de horno, cocolitos, muñecas, angelitos y figuras personalizadas con nombres. Jalisco conserva un tipo de pan redondo u ovalado en diferentes tamaños. Michoacán utiliza una amplia variedad de formas en su pan de ofrenda. Se elaboran figuras humanas, de animales, de plantas o de personajes locales. Además, se producen rosquetas con piloncillo, corundas de maíz y una pieza conocida como rodilla de Cristo. También hay variantes antropomorfas y mitológicas en regiones como Maravatío. Morelos incorpora figuras humanas elaboradas con masa moldeada. Nayarit produce panes redondos u ovalados similares a los que se preparan en estados del norte. Oaxaca incorpora preparaciones como las regañadas, panes de pasta hojaldrada; piezas de yema con o sin ajonjolí; y figuras como conejos, payasos, así como pan de pulque y pan de yuca en Mayultianguis. Finalmente, Puebla aporta piezas como los golletes, que son roscas con decoraciones de color, y el sequillo, hecho con masa seca. En el resto del país existe una diversidad amplia que dificulta una lista exhaustiva. En varias regiones se emplean técnicas de modelado similares a las de la cerámica, con relieves creados a partir de masa y decoraciones que simulan esculturas tradicionales.
]]>