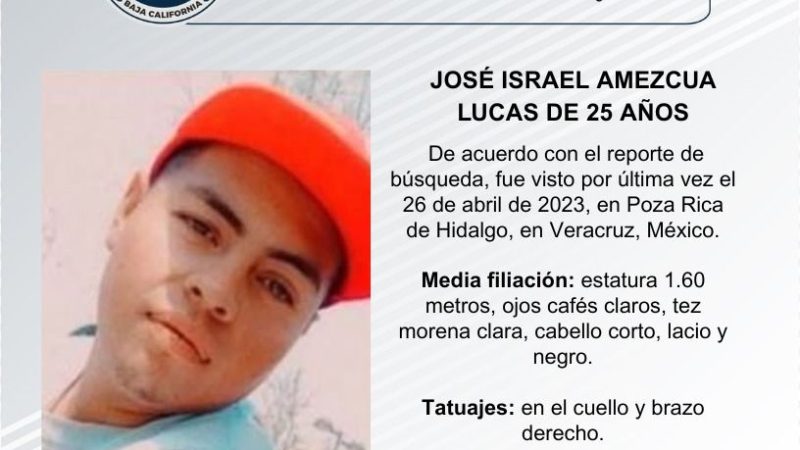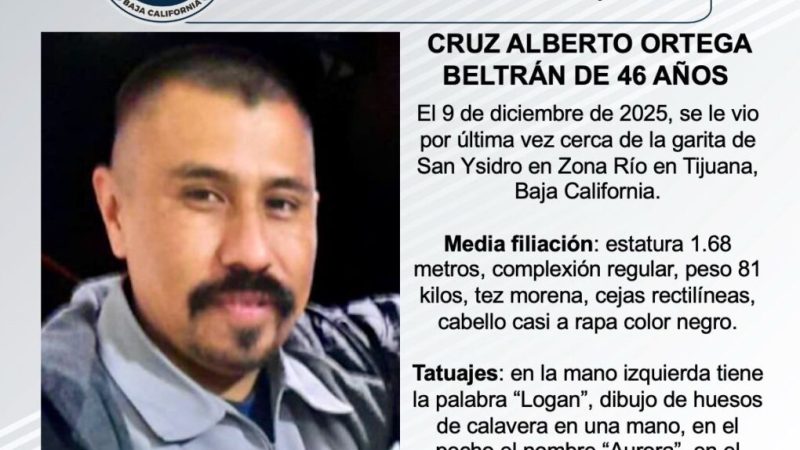Adicciones: de los estigmas a los derechos

Hace unos días llegó al consultorio un joven de 23 años. No lo hizo por voluntad propia, sino porque su madre insistió en que fuera. La queja inicial parecía sencilla: “Se levanta tardísimo, no come con la familia y siempre parece ausente”.
Con un poco de paciencia y sin juicios de por medio, la verdad salió a la luz: desde hace meses consume cristal de manera cotidiana. Lo que empezó como una curiosidad en reuniones con amigos, terminó por arrasar con su rutina universitaria, sus horas de sueño y hasta la relación con sus seres queridos. Ese rostro me recordó, una y otra vez, cómo han cambiado las adicciones: no solo en la manera de nombrarlas, también en el impacto real que tienen en la vida de las personas.
Hasta hace pocos años hablábamos de “adicción” como un diagnóstico en sí mismo. El DSM-5, manual de referencia en psiquiatría desde 2013, modificó esa mirada: ya no distingue entre “abuso” y “dependencia”, sino que agrupa ambos bajo el nombre de Trastorno por Uso de Sustancias (TUS), definido a partir de once criterios que permiten graduar su severidad. También incorporó el concepto de craving —el anhelo o deseo intenso de consumo— y eliminó referencias de corte moral, como los “problemas legales”. Con ello se dio un paso decisivo para reconocer que hablamos de un trastorno médico, no de una falla moral.
Pero la realidad de las cifras obliga a mirar más allá del lenguaje. En México, el tabaco sigue presente: el 19.5% de los adultos fuma actualmente y, entre los adolescentes, lo hace el 4.6%. Aunque el consumo de cigarro tradicional no ha disminuido de manera significativa en la última década, una parte se ha desplazado hacia los vapeadores y los cigarrillos electrónicos, que ya utilizan el 2.6 % de los adolescentes. En cuanto al alcohol, más del 55% de los adultos lo consume y cuatro de cada diez han tenido episodios de ingesta excesiva en el último año. La legalidad no lo hace menos riesgoso: es una de las principales causas de accidentes y enfermedades crónicas.
El consumo de cannabis muestra una tendencia al alza desde hace una década, sobre todo entre los más jóvenes. Al mismo tiempo, la metanfetamina cristal se ha convertido en la droga más frecuente entre quienes buscan tratamiento por TUS en México, incluso por encima del alcohol y la marihuana. El rostro de las adicciones ha cambiado: hoy los anexos y centros de atención están llenos de pacientes que llegan por cristal, una sustancia mucho más barata y accesible que otros estimulantes.
Y en medio de esta fotografía aparece un nuevo súpervillano: el fentanilo. Aunque suele presentarse como un problema exclusivo de Estados Unidos, en México ya circula en la frontera norte —y avanza rápidamente hacia estados del centro—, además de encontrarse mezclado, de manera alarmante, con analgésicos y pastillas falsas. Su potencia es tal que unos cuantos microgramos pueden resultar letales. En otros países la respuesta ha sido distribuir naloxona, un medicamento capaz de revertir de inmediato una sobredosis. En México, en cambio, el acceso a la naloxona es casi imposible: requiere receta, su precio oscila entre 500 y 800 pesos y el desabasto lo convierte hoy en un privilegio. Mientras tanto, las muertes siguen en aumento.
La evidencia científica muestra que los programas de 12 pasos, como Alcohólicos Anónimos, siguen siendo —cuando cuentan con facilitadores entrenados— una de las intervenciones más eficaces y costo-efectivas para mantener la abstinencia. En el terreno farmacológico, la naltrexona y el acamprosato constituyen la primera línea para el tratamiento del alcoholismo, con estudios que demuestran una reducción en las recaídas y una mejora en la calidad de vida. En México, sin embargo, el acceso a estos tratamientos es limitado y, con frecuencia, depende del bolsillo del paciente.
Lo que realmente ofrece resultados es la integración de distintos abordajes: psicoterapia, programas comunitarios, farmacoterapia y estrategias de reducción de daños, como la distribución de naloxona o la educación sobre consumos más seguros. Sin embargo, seguimos destinando más recursos a campañas de miedo que a programas de prevención basados en evidencia. La estigmatización mantiene a los pacientes al final de la fila, como si hablar de drogas siguiera siendo un tabú. Y todo esto ocurre mientras el alcohol, el tabaco, el mercado de cannabis y el tráfico de metanfetaminas representan negocios multimillonarios.
La pregunta que me hago, y que invito a cada lector a hacerse, es la siguiente: si ya sabemos que el TUS es una condición tratable y prevenible, ¿por qué seguimos respondiendo con estigma y con trabas absurdas al acceso a medicamentos que pueden salvar vidas?
El rostro de aquel joven en mi consultorio me recuerda que no podemos darnos el lujo de seguir instalados en la indiferencia.
Me encantaría conocer tus dudas o experiencias relacionadas con este tema. Sigamos dialogando; puedes escribirme a dra.carmen.amezcua@gmail.com o contactarme en Instagram en @dra.carmenamezcua.